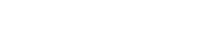Tenía alrededor de 10 años cuando mi papá, ingeniero químico, armó un extraño artefacto en el patio de nuestra casa en San Miguel. Consistía en un termo del que salían, por su boca, unos tubos de vidrio que atravesaban sendos recipientes líquidos con ácido sulfúrico y soda cáustica. En el termo había metido desechos comunes de la cocina, como tallos de acelga o cáscaras de papas y manzana, que luego mezcló con un poco de tierra. La combinación de bacterias del suelo y materia orgánica produjo gas. Y ese gas, llamado “biogás”, fue suficiente para encender la llamita de un mechero, en el otro extremo del aparato.
Tenía alrededor de 10 años cuando mi papá, ingeniero químico, armó un extraño artefacto en el patio de nuestra casa en San Miguel. Consistía en un termo del que salían, por su boca, unos tubos de vidrio que atravesaban sendos recipientes líquidos con ácido sulfúrico y soda cáustica. En el termo había metido desechos comunes de la cocina, como tallos de acelga o cáscaras de papas y manzana, que luego mezcló con un poco de tierra. La combinación de bacterias del suelo y materia orgánica produjo gas. Y ese gas, llamado “biogás”, fue suficiente para encender la llamita de un mechero, en el otro extremo del aparato.
Recuerdo que entonces me pareció magia. Y recuerdo, también, que papá nunca más volvió a poner el sistema en funcionamiento. “Fue un experimento de laboratorio”, me explicó este domingo, al lado de la parrilla del asado. “Sabía que podía tener una aplicación concreta, pero no tuve la determinación de seguir adelante”.
Otros sí. Tres décadas más tarde, la producción y utilización de biogás es una de las alternativas de tecnologías limpias recomendadas para manejar residuos, reducir la dependencia de los combustibles fósiles y limitar la emisión de gases que causan el calentamiento global. El mercado de plantas de biogás podría crecer en el mundo de los 2.000 millones de euros de 2006 a 25.000 millones en 2030.
Uno de sus promotores más entusiastas en la Argentina es Eduardo Hadad, también ingeniero químico y director del posgrado de Seguridad, Higiene y Protección Ambiental en la UCA. Cuando le conté la historia de mi papá y su artefacto casero, no vaciló: “Es un pionero”. Durante una década, según me contó un par de semanas atrás, Hadad diseñó y puso en marcha la construcción de una planta de biogás a ciclo completo en la principal empresa de papas procesadas del país, radicada en Balcarce. La materia prima para alimentar el reactor comenzaron siendo los restos de la papa, que cuando soplaba viento norte llevaban un “olor terrible” a la ciudad, apuntó Hadad. Con el tiempo, se agregaron otros desechos. El sistema, que funciona a pleno desde el año pasado, no sólo terminó con los olores, sino que también genera un 24 por ciento de la energía que usa la empresa, con la transformación de sus propios residuos. “Es un ahorro anual en gas de US$ 675.000”, precisó Hadad durante la última Bienal Internacional de la Industria Eléctrica, Electrónica y Luminotécnica, en Buenos Aires.
Además de aplicarse a rellenos sanitarios, la tecnología de biogás podría usarse en frigoríficos, industrias lácteas, molinos harineros y cualquier empresa que produzca residuos de origen animal y vegetal. Hadad estima que el mercado potencial en el país incluye 500 plantas grandes, 5.000 medianas y 50.000 pequeñas. La inversión, que puede llegar al millón de dólares, se recupera en dos o tres años. Y además ayuda a la salud del planeta. Pero las barreras a su expansión incluyen la falta de acceso al crédito, cierta reticencia empresaria (cultural o coyuntural) a la innovación y a la planificación a largo plazo, así como la ausencia de mayores incentivos del Estado para el desarrollo de proyectos limpios.
“Se necesita mayor conciencia empresaria y oficial de la gravedad del calentamiento global”, me señaló ayer Osvaldo Canziani, copresidente del grupo II del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que ganó el Nobel de la Paz en 2007. Una alternativa podría ser el acceso a los mercados internacionales de bonos de carbono: una fórmula establecida a partir del Protocolo de Kioto que permite a los países desarrollados compensar la obligación de reducir la emisión de gases de “efecto invernadero” mediante la compra de “créditos” de aquellas empresas que foresten o reemplacen el uso de combustibles fósiles por fuentes limpias de energía. La tonelada de dióxido de carbono que se deja de liberar al ambiente hoy se cotiza en 12,8 euros. Según me contaba días atrás Federico Moyano, gerente regional de la empresa EcoSecurities, con sede en Dublín, la inversión en biodigestores para tratar residuos sólidos o efluentes líquidos se puede cubrir con tres años de créditos de carbono. El problema es que muy pocas empresas argentinas desarrollaron y certificaron proyectos “verdes” de este tipo, incluso cuando se compara la situación local con las de países como Brasil, México y Chile.
Queda, sin embargo, la apuesta al entusiasmo. “Hay que creer en uno mismo”, sostenía este lunes 30 Luis Juanicó, un ingeniero nuclear del CONICET en el Centro Atómico Bariloche, quien acaba de recibir US$ 25.000 del premio Dupont-CONICET, dedicado, este año, a proyectos de energías limpias. Juanicó diseñó un techo solar integrado a un toldo enrollable, que permitiría ahorrar hasta un 50 por ciento de la energía contaminante que gastan los países desarrollados (y que usan para climatizar edificios). Si todo marcha bien, en dos o tres años se podrían vender 200 techos en el país y luego empezar a exportar. Un ejemplo de que la amenaza del calentamiento global también puede calentar los negocios, aunque ahora el proceso parezca tener la intensidad de la llamita del artefacto que construyó mi papá en el patio de casa.
Matìas Loewy
Fuente: El Argentino